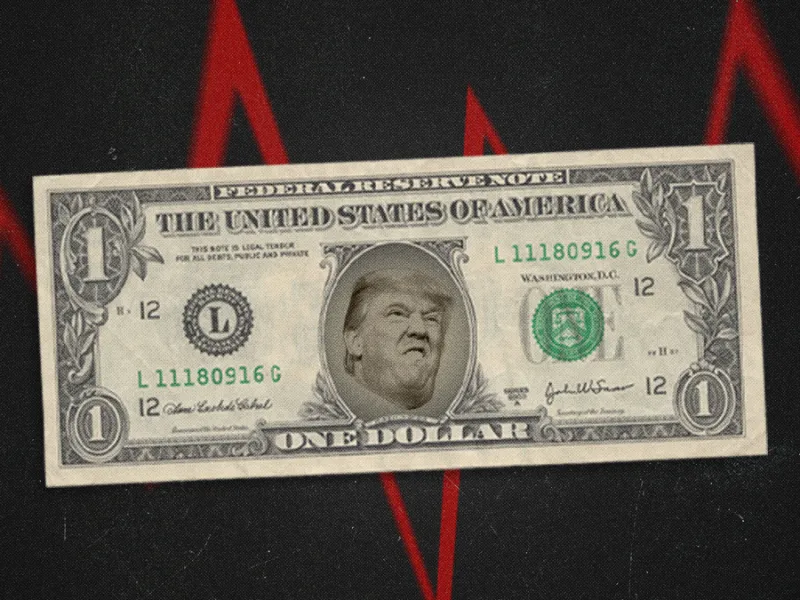El éxodo venezolano es probablemente el más grande que ha visto el continente americano en su historia moderna. Según la ONU, cerca de 6 millones de migrantes venezolanos habían abandonado el país hasta 2021, y aunque más del 80 por ciento de los desplazados han logrado reubicarse en América Latina y el Caribe, un porcentaje importante lo ha hecho en Estados Unidos. Esta ola migratoria comenzó de forma ordenada con miembros de las élites económicas y las clases medias que tenían acceso a los recursos necesarios para migrar legalmente, pero la escalada de violencia y represión registrada a partir del 2018, sumada a la escasez de productos básicos y a la hiperinflación, empujó a millones de venezolanos al precipicio de la migración indocumentada, algo que resulta cada vez más evidente en la frontera entre Estados Unidos y México.
En mayo del 2021 en Del Rio, Texas conocí a Ricardo y Mariana, un matrimonio venezolano que acababa de cruzar la frontera con su hijo de 7 años y una bebé en brazos. La joven pareja estaba formada bajo el sol con un par de mochilas y un coche de bebé prestado, esperando acceder a un centro comunitario en el que voluntarios repartían comida caliente, ropa limpia, artículos de higiene personal y asesoría de transportación para docenas de migrantes recién liberados por la patrulla fronteriza luego de ser asignados un proceso de solicitud de asilo. Esta era la última escala en un larguísimo viaje que había empezado semanas antes en Caracas y que terminaría días más tarde en la casa de familiares en Fort Lauderdale, Florida.

“Tomamos la decisión de salir porque seguir en Venezuela era prácticamente imposible. Mucha violencia, mucha escasez y pocas esperanzas de que las cosas vayan a cambiar. Yo tengo dos hijos pequeños y no podía quedarme cruzado de brazos viendo cómo la dictadura destruye su futuro”, me dijo Ricardo.
Historias como esta se repiten por los miles en la franja fronteriza. En los últimos meses el número de encuentros entre elementos de la patrulla fronteriza y migrantes de países como Nicaragua, Cuba y Venezuela alcanzó cifras récord. Tan solo en mayo, agentes de migración y aduanas procesaron a más de 8 mil 800 migrantes por día. Cifras del Department of Homeland Security indican que el 37% de estos migrantes venían de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Nacionalidades que representaron apenas el 8 por ciento de todos los encuentros en la frontera entre 2014 y 2019.
Eso explica en parte por qué esta semana fracasó el intento de un grupo de senadores demócratas encabezado por el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez para extender el alivio migratorio conocido como TPS a cerca de 250 mil venezolanos que han ingresado a Estados Unidos desde el anuncio de programa. El TPS para migrantes venezolanos fue anunciado en marzo del año pasado para proteger de la deportación y otorgar permisos de trabajo a venezolanos que ingresaron al país antes del 8 de marzo del 2021 y fue renovado esta semana por 18 meses más.
A pesar de la presión de los legisladores demócratas y de los líderes del exilio venezolano en Washington, la Casa Blanca decidió no extender el TPS para quienes ingresaron después de la fecha límite de marzo de 2021. En las últimas semanas funcionarios de la administración del presidente Biden mostraron preocupación ante la posibilidad de que la decisión de ampliar el TPS para venezolanos incentivara la llegada de más migrantes a la frontera sur y generara una nueva ola de críticas de líderes republicanos sobre el manejo de la inmigración por parte del presidente. Pero su preocupación es producto de la timidez política y de la falta de liderazgo en un tema en el que ambos partidos le han fallado a los estadounidenses.
Con tal de evitar la narrativa de una frontera en caos o la percepción de que hace falta de mano dura ante la ilegalidad en plena época electoral, los demócratas vuelven a fallar a sus principios y cumplen una vez más con la interminable lista de demandas presentadas por el partido republicano en materia migratoria. Basta recordar que el expresidente Obama deportó a más migrantes indocumentados que cualquier otro presidente en la historia y que legisladores demócratas han aprobado una y otra vez medidas para militarizar la frontera ante la falsa promesa de que los republicanos van a colaborar en la aprobación de una reforma migratoria integral.
Del otro lado, mientras el gobernador Republicano de Florida, Ron DeSantis, habla del dolor de las víctimas del comunismo en América Latina y hasta firma un proyecto de ley que establece un nuevo feriado estatal conocido como “Día de las Víctimas del Comunismo” con el que escuelas públicas están obligadas a enseñar a los alumnos sobre los regímenes comunistas y las “atrocidades” que han cometido, su compañero de partido el gobernador de Texas Greg Abbott, atenta contra la dignidad de esas víctimas para anotarse puntos políticos. Apenas hace un par de meses Abbott anunció que mandaría a refugiados y solicitantes de asilo de Nicaragua, Cuba y Venezuela a Washington a bordo de camiones para aliviar las “hordas de ilegales” que enfrenta Texas.
En medio de toda esta politequería y de la retórica tóxica que domina el debate nacional sobre migración quedan los 250 mil venezolanos (y contando) que piden una línea de vida para escapar del régimen de Maduro y de la creciente tragedia humanitaria que azota a Venezuela. Si nuestros líderes políticos en Washington realmente quieren mostrar liderazgo en América Latina y defender los principios de libertad y derecho que dicen representar ante el mundo, deberían empezar por reconocer que el sistema le ha fallado a quienes más lo necesitan.