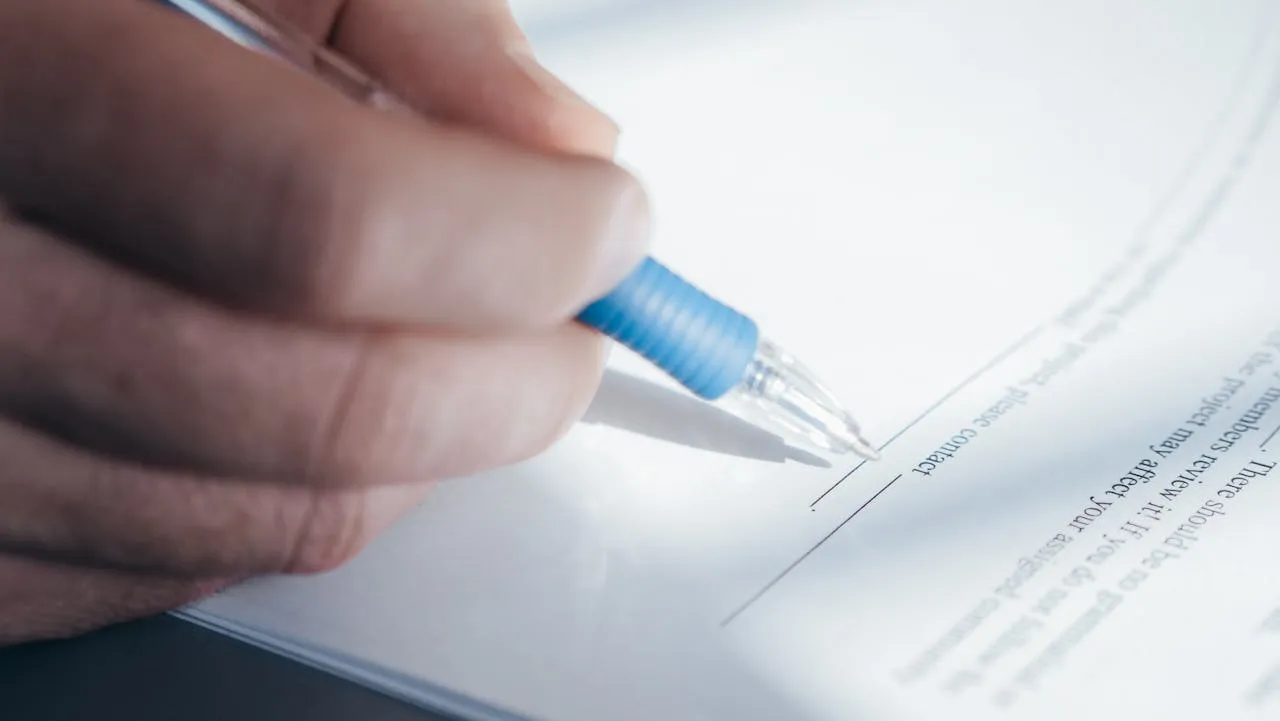Irena Stein (69) sólo vivió en su Venezuela natal durante 13 años. El resto de su vida lo pasó entre Europa y Estados Unidos, donde reside desde 1980. Sin embargo, cuando alguien le pregunta de dónde es, no tiene dudas. "Soy venezolana", contesta siempre con un orgullo que emociona.
Pero no es una simple frase y como muestra de ello basta solo con escucharla o navegar unos cuantos minutos en internet para saber que todo lo que hace es en función del país en el que nació.
Egresó de la carrera de Antropología en la Universidad de Stanford, pero Irena se dedica completamente a la gastronomía desde hace más de dos décadas. Su mayor logro es ser la fundadora Alma Cocina Latina, un restaurante en la ciudad de Baltimore que ofrece - como ella misma lo define - “comida con raíz especialmente venezolana y con imaginación”.
En apenas ocho años desde su creación, el lugar recibió un sinfín de premios por su excelente cocina y obtuvo el reconocimiento como uno de los referentes del mundo culinario latino en la ciudad. El éxito se explica en muchas razones, pero sobresale una: no se olvida de sus raíces latinas, igual que su dueña.
En una entrevista concedida a El Tiempo Latino, Stein hizo un repaso por su trayectoria. Ha tenido una vida llena de viajes, cultura, emoción, sabores e incluso de momentos de sufrimiento. Es que cuando recuerda su vida en Venezuela, no puede dejar de lamentar la crisis política y social que atraviesa ese país desde hace décadas. Una situación que, pese a todo, hizo que millones de venezolanos emigraran a otros lugares y transmitieran sus costumbres por latitudes insospechadas. Por ejemplo, la comida. Y nadie mejor que ella para comprobarlo.
Irena nació en Caracas. Es hija de padre polaco y madre venezolana, lo que le permitió tener lo mejor de ambos mundos. Por insistencia de su papá, la familia vivió en el Viejo Continente y estuvo allí varios años. Pero fue su mamá la encargada de que ni ella ni sus hermanos se olvidaran de dónde venían.
“Mi madre tenía muy arraigada la cultura venezolana. Siempre nos educó así y nos martilló la cabeza con eso. Nos recordó que teníamos una vida tan privilegiada, de haber vivido en tantas culturas que nosotros teníamos que regresar a Venezuela a darle a Venezuela todo lo posible. Y así fue. Regresamos para contribuir y es algo que quedó en la mente mía y de mis hermanos”, recuerda.
Cuando tenía 28 años, luego de un trabajo que hizo en el Ministerio de la Juventud de Venezuela, la Embajada de Estados Unidos le ofreció una beca fullbright en la Universidad de Stanford, donde hizo la maestría en Antropología. A los dos años debía regresar, pero no lo hizo porque se casó con un estadounidense y tuvo una hija. Sin embargo, el haberse unido legalmente con alguien con la ciudadanía no fue motivo suficiente para cambiar su estatus de inmigrante irregular.
“Estuve en una situación de limbo durante siete años de ilegal. Me costó mucho obtener la Green Card. Les ofrecí horas y horas de trabajo para poder quedarme. No se aceptó ninguna de las opciones. Fue muy desagradable. Un día se me ocurrió trabajar para el consulado venezolano en San Francisco. Entonces, el canciller venezolano me otorgó un pasaporte diplomático. Salí de Estados Unidos como ilegal y volví como diplomática”, cuenta, en medio de risas, al recordar la odisea que vivió.
Lo cierto es que casi 10 años después de aterrizar en Estados Unidos, finalmente legalizó la situación y en 1998 se convirtió en ciudadana estadounidense.
La entrada al mundo culinario
En la Costa Oeste trabajó como joyera. Después decidió mudarse a Baltimore pero la historia nuevamente la puso a prueba. Tras el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, la situación económica se complicó y su trabajo como artista no fue suficiente para vivir. Había que buscar alguna salida.
“Por culpa de mis amigos, entré a la cocina. Me decían que debía dedicarme a eso porque lo hacía muy bien. Entré por necesidad. La estaba pasando duro”, dice. En ese momento empezó a hacer catering para galerías de arte y después coleccionistas. Debido a su rápido reconocimiento, le ofrecieron manejar la cafetería en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins.
Allí pasó unos 15 años, en los que tuvo contacto con astrofísicos y profesionales dedicados a la ciencia. “Fue maravilloso”, lo describe. En 2015, en paralelo, abrió Alma pero nuevamente el curso de la historia le impuso un desafío: en 2020 estalló la pandemia del COVID-19 y tuvo que cerrar la cafetería en la universidad y quedarse sólo con el restaurante. Ahora, su alma -nunca mejor dicho- debió ponerla en Alma. Fue así que se convirtió en una referente de la comunidad latina.

El restaurante originalmente iba a ser un lugar de venta de arepas, ese manjar venezolano que conquista todos los días el mundo, aunque por el tamaño del lugar debió ingeniárselas para hacer algo más elaborado y profundo. Y no se equivocó. Con la ayuda de jóvenes talentosos cocineros, consolidó el lugar.
“Hemos tenido dos chefs. Ahora la cocina está a cargo de David Zamudio (29), también venezolano. El primer chef que tuvimos se mudó a DC, donde tiene ya cinco restaurantes. Baltimore le quedó chico. Ambos se entrenaron en Europa, en restaurantes de mucho prestigio”, agrega.
Sus platos son únicos. Tienen raíz venezolana pero incluyen elementos de otros países de la región, como por ejemplo el ceviche peruano. Su menú es un viaje por Sudamérica.
La arepa, de Venezuela al mundo en un libro de recetas
Tal como recuerda Irena, la crisis humanitaria que atraviesa su país obligó a millones de venezolanos a huir a otros lugares. Y consigo, se llevaron lo único que les quedaba: sus raíces y su cultura.
Es por eso que miles de personas en el mundo pudieron conocer cómo viven y qué comen los venezolanos. Fue a partir de esta situación que prácticamente todo el mundo supo lo que es la arepa, el pan de Venezuela. Y como no podía ser de otra manera, Irena tuvo la idea de plasmar ese maravilloso alimento en un libro que lanzó hace poco y que ya es un éxito de ventas.
Se trata de Arepa, classic and contemporary recipes for Venezuela’s daily bread (Arepa, recetas clásicas y contemporáneas del pan de cada día en Venezuela), una recopilación de recetas únicamente aplicada a la arepa. Desde las más básicas hasta las más elaboradas. Desde las que apenas tienen queso hasta las que incluyen frutos de mar. Es un universo infinito.
Para Irena, la arepa está transitando el mismo camino que el taco mexicano, un plato que -dice- “comen ya todos los americanos, incluso aquellos que hablan horrible de los latinos”. La publicación, lanzada al mercado el pasado 18 de julio, cuenta con imágenes de todos los colores e innumerables recetas que se pueden hacer con la arepa. Con sólo verlo, se siente el sabor y los olores de Venezuela.
Stein no duda en calificar a la arepa como un alimento “democratizador”. En ese país la comen todos y todo el tiempo. Desde el más rico al más pobre. Además no exige mayores conocimientos para disfrutarla ni prepararla. “No importa si es de queso, no importa si es con pulpo, igual es para todos”, resalta.
La idea del libro nació en 2018 y luego de varios viajes a Venezuela, con la colaboración de Zamudio y el chef Eduardo Egui, finalmente fue lanzado hace poco más de un mes. “El libro está en inglés porque es un idioma que se habla en todo el mundo”, asegura. Lo define como una invitación para que todos se animen a “jugar” con la arepa e incursionar en un mundo que da muchas opciones.
Actualmente, Irena da emplea a casi 25 personas entre latinos y estadounidenses. Como consejo para aquellos que quieren probar suerte en Estados Unidos, lo único que les recomienda es que estén dispuestos a trabajar duramente, pero que sobre todo lo hagan con “ética y responsabilidad”. Lo que jamás -sostiene- va a poner en duda es que no solo es latina, es venezolana. “Es algo que me atravesará siempre”, remarca.
En los próximos meses planea abrir una arepera justo al lado de Alma.
Te puede interesar:
Joe Vogel, el joven que quiere defender la voz de los latinos en el Congreso de Estados Unidos