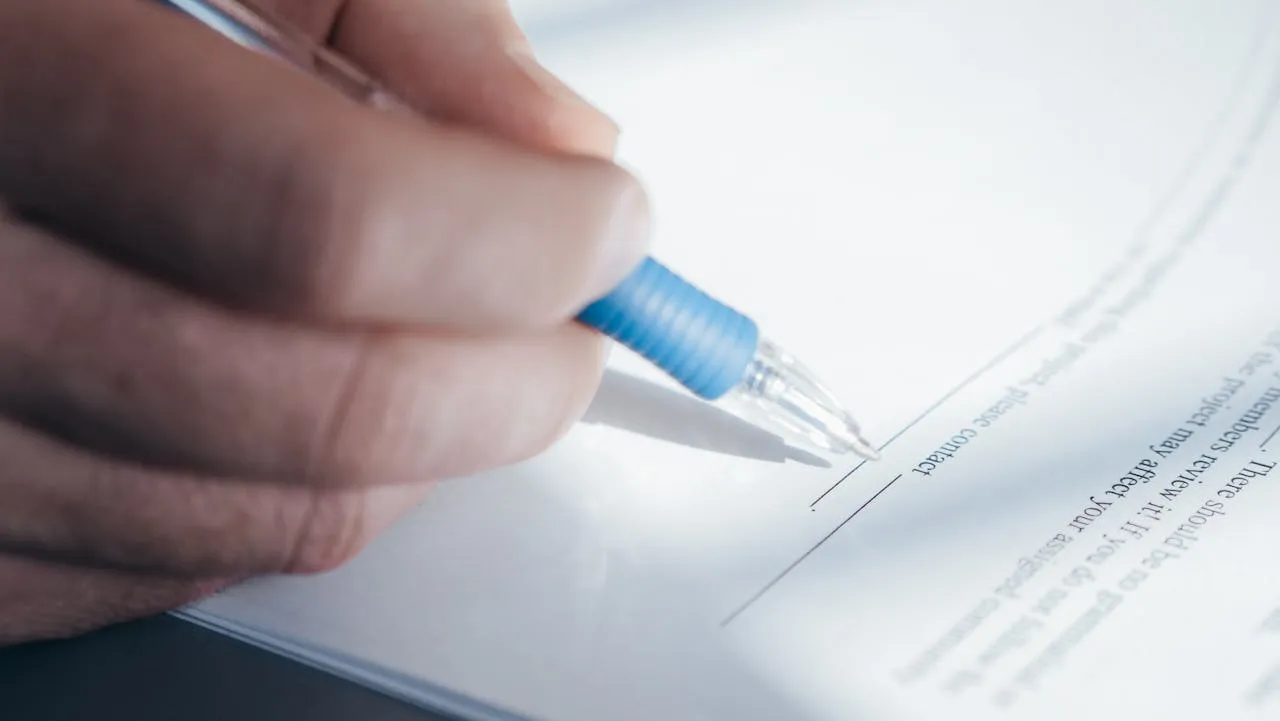Los múltiples lenguajes y quienes los hablan revitalizan el profundo experimento social que es Estados Unidos.
Hace casi 400 años, refugiados religiosos que hablaban valón, procedentes de la zona de la actual frontera entre Francia y Bélgica, llegaron a un archipiélago en el cual se hablaban idiomas nativos de la zona, marcando la fundación colonial de Manhattan tal como la conocemos. Desde entonces, han llegado olas de migración cada vez más globales, enriqueciendo la ciudad no solo de maneras prácticas, sino también agregando a su textura cultural y artística. Hoy, la ciudad de Nueva York es la zona urbana con mayor diversidad lingüística del mundo.
Ahora, Donald Trump está advirtiendo sobre esta diversidad lingüística, argumentando que las aulas de Nueva York están abrumadas por estudiantes extranjeros que hablan idiomas oscuros. “Tienen idiomas que nadie en este país ha escuchado jamás”, dijo el Sr. Trump, refiriéndose a los migrantes que han llegado recientemente. “Es una cosa muy horrible”.
Es cierto, como sugirió, que no tenemos instructores para la mayoría de los más de 7.000 idiomas del mundo, tan pobre es nuestra capacidad para enseñar, aprender o traducirlos. Pero, ¿por qué el Sr. Trump consideró esto “una cosa muy horrible” y no un llamado a tener más investigación y más profesores de idiomas? ¿Qué podría hacer que los idiomas —variedades gloriosamente diversas de experimentos naturales en cognición y comunicación humana— sean tan aterradores?
Hay muchos beneficios prácticos en el conocimiento, la sabiduría y la poesía de los idiomas que los inmigrantes traen consigo. Un cuerpo creciente de investigación ha encontrado que la diversidad lingüística puede ser buena no solo para el desarrollo general de un niño, sino también para su salud. La presencia de estos idiomas y de quienes los hablan revitaliza continuamente el profundo experimento social que es Estados Unidos. Podemos y debemos aprender a comunicarnos con ellos.
Pero cuando se trata de idiomas hablados por inmigrantes de lugares lejanos —algunos principalmente orales y utilizados por una pequeña minoría— no es tan simple como contratar más profesores de idiomas o compañías de traducción con fines de lucro. Lo que se necesita primero es investigación básica, incluida la documentación por lingüistas y comunidades de idiomas trabajando en asociación y desarrollando recursos como diccionarios y archivos de idiomas en línea.
Estados Unidos nunca ha tenido un idioma oficial. Mientras que el inglés es la lengua franca de facto, no está estandarizado de la manera en que Francia ha consagrado el francés parisino, o China ha promulgado un cierto tipo de mandarín. Tenemos nuestra propia larga historia de discriminar o tratar injustamente a las personas que hablan otros idiomas, ya sea el exterminio de idiomas nativos estadounidenses en escuelas residenciales, o castigos para estudiantes que hablan español en escuelas públicas o prejuicios contra el inglés afroamericano. Pero solo desde la década de 1980, los estados, impulsados por un movimiento de sólo inglés, temeroso del español, que prefiguró al Sr. Trump, comenzaron a consagrar el inglés en sus constituciones.
Nada podría ser más ajeno a nuestra historia y realidad multilingüe —por no mencionar nuestra libertad cognitiva y comunicativa— que la imposición del inglés o cualquier idioma popular único.
Se ha estimado que 300 idiomas nativos se hablaban al norte del Río Grande antes de la colonización europea. Muchos milagrosamente son aún utilizados, y aún más están siendo revividos hoy, incluido los relacionados al Delaware. Ni siquiera las primeras colonias eran totalmente de habla inglesa. La isla de Manhattan estableció la plantilla multilingüe del país. En 1643, el sacerdote jesuita francés Isaac Jogues escribió que se reportaron 18 idiomas hablados entre aproximadamente 400 a 500 personas residiendo en el puerto administrado por los holandeses. La diversidad lingüística iba de la mano con la tolerancia religiosa y la oportunidad comercial.
A lo largo del siglo XIX y principios del XX, quienes hablaban idiomas principalmente orales como el irlandés, siciliano, o yidis, por nombrar solo algunos, estaban moldeando la ciudad y el país de innumerables maneras. Luego, en 1924, el presidente Calvin Coolidge firmó la Ley Johnson-Reed en un intento por congelar el equilibrio étnico del país, alimentado por miedos políticos y pseudociencia racista.
La ley redujo drásticamente el número total de inmigrantes permitidos cada año, efectivamente cortó toda inmigración desde fuera de Europa del Norte y Occidental y estableció formalmente la Patrulla Fronteriza. Las tasas de inmigración colapsaron casi de la noche a la mañana. Si es reelegido, el Sr. Trump ha prometido llevar a cabo las deportaciones más grandes en la historia de Estados Unidos y bloquear la entrada a personas de ciertos países, quizás incluso en base al idioma, entre otras medidas. Si tiene éxito, 2024 podría bien convertirse en el nuevo 1924.
Hoy, cerca de 70 millones de estadounidenses hablan idiomas distintos del inglés en casa. Lo mismo hacen alrededor de la mitad de todos los neoyorquinos, pero en ningún lugar es más evidente la profundidad y amplitud de la diversidad lingüística de Estados Unidos que en Queens.
Queens es hogar de más de dos millones de personas, muchas de las cuales provienen de rincones distantes del globo, validando el ideal estadounidense fundamental de que personas de antecedentes profundamente diferentes pueden coexistir. Las personas que componen “el distrito mundial” hablan idiomas como mixteco, quechua , tibetano y fulani, así como una reserva de idiomas en peligro invisibles para el censo pero mapeados por mi organización, la Alianza de Idiomas en Peligro. Esta profundidad de diversidad lingüística muestra cómo las diferencias pueden sostener una sociedad, así como la biodiversidad fomenta ecosistemas resilientes.
El Sr. Trump, quien nació en Queens de una madre cuyo primer idioma fue el gaélico escocés, entiende muy bien cómo movilizar a las personas contra la diversidad estilo Queens de Estados Unidos. Los ataques a las lenguas son demasiado a menudo ataques a quienes las hablan, pero los monolingües como él pueden temer especialmente perder su privilegio lingüístico. Aunque puede tener negocios en todo el mundo, nunca ha salido de su zona de confort lingüístico.
Hay preocupaciones legítimas sobre recursos finitos y los desafíos de la integración, pero en la retórica sobrecalentada y los errores de política en torno a la inmigración de hoy, la plenitud de lo que más de 170.000 solicitantes de asilo están aportando a Nueva York —y lo que los inmigrantes aportan a este país más generalmente— está siendo pasada por alto.
El multilingüismo está profundamente tejido en la historia de la nación. Y, sin embargo, nuestra nación no ha construido un proyecto multilingüe coherente de la manera que algunos otros países que ostentan más de un idioma oficial han hecho. Ahora tenemos la oportunidad de documentar y desarrollar nuestro multilingüismo y la riqueza que extiende, en lugar de recibirlo pasivamente, o incluso negativamente.
Esto es aún más imperativo hoy en día, ya que los idiomas indígenas de las Américas, vernáculos de áreas en África afectadas por el comercio de esclavos, y lenguas de otros lugares colonizados están siendo llevados al borde. Tenemos una responsabilidad moral, tan estimulante como desafiante, de no solo escuchar estos idiomas, sino de hacer espacio para ellos.
Ross Perlin - The New York Times.
Lee el artículo original aquí.