Al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Chile se regía por la Constitución de 1925, que fue rápidamente desplazada por un régimen militar que concentró los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Este abrupto cambio institucional creó un vacío legal que permitió la ejecución de acciones sin las restricciones típicas del estado de derecho, preparando el escenario para "El Efecto Lucifer" en tiempos de Pinochet.
Nuestro proyecto literario
Estamos escribiendo un libro que explora las complejas experiencias humanas y las respuestas a las circunstancias extremas durante la dictadura de Pinochet en Chile. Para ofrecer una interpretación más amplia de estos eventos, hemos estado en contacto directo con personas que cumplen condenas por violar los derechos humanos durante ese período.
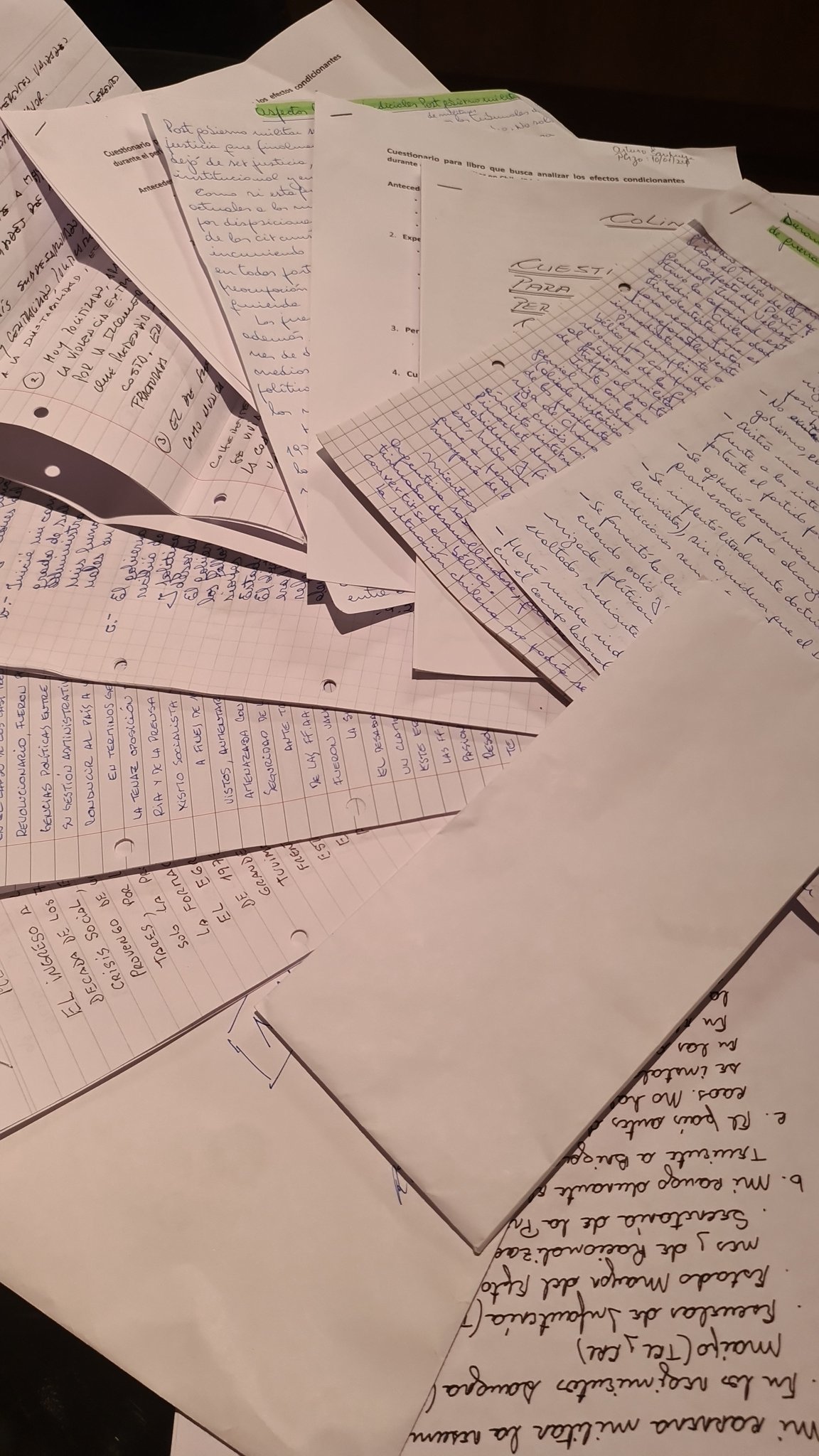
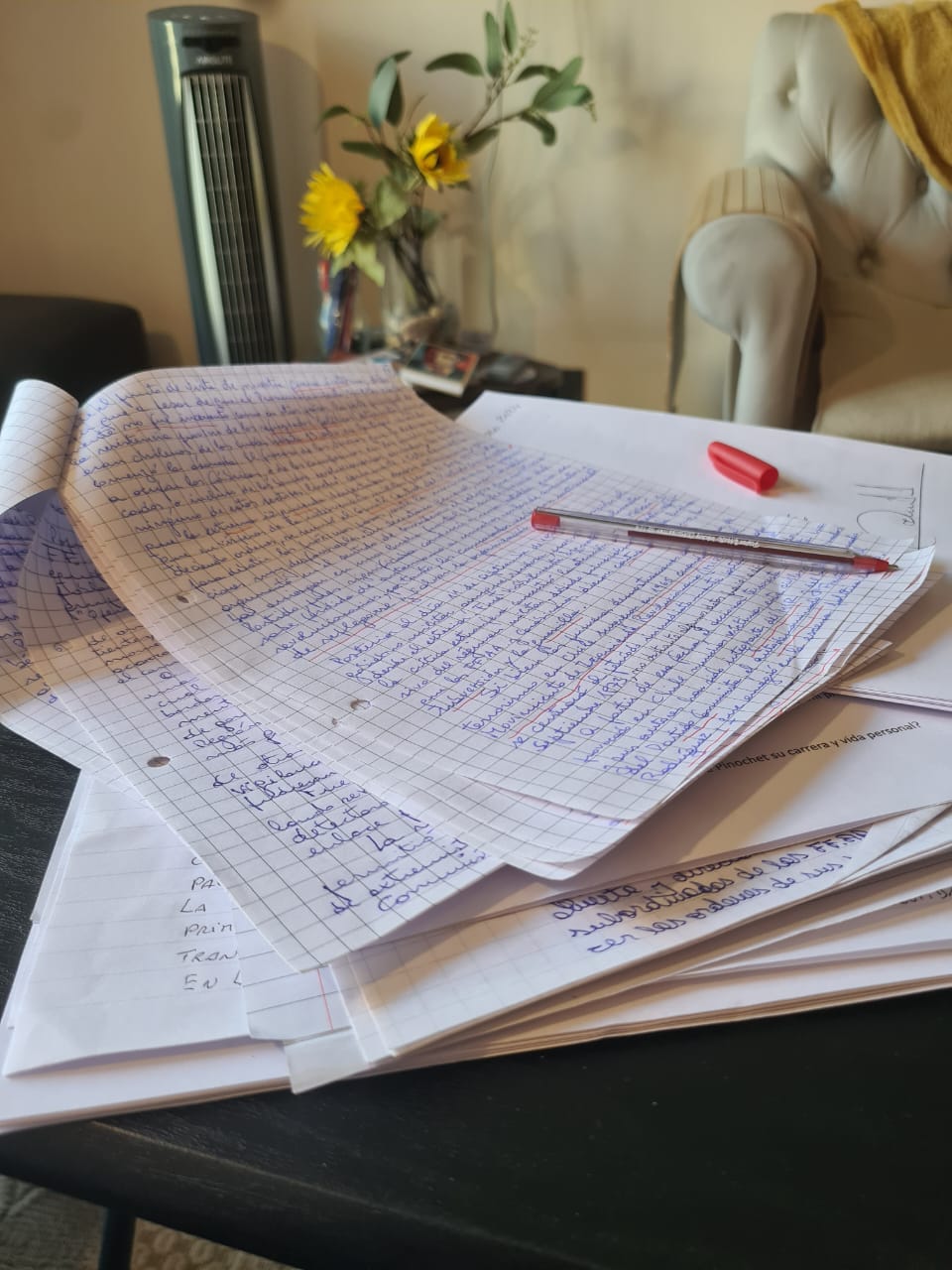
Contexto histórico: justicia militar
El golpe o pronunciamiento militar (según a quien se le pregunte) llevó a la instauración de un estado en guerra que operaba con una justicia militar en contra de quienes “actuaban contra los intereses de la patria”, lo que facilitó la represión. Este sistema permitió procedimientos sumarios y extrajudiciales que resultaron en fusilamientos y desapariciones, eliminando a los “enemigos” y manteniendo el control social.
La creencia en un enemigo común
Muchos de los que participaron en el régimen lo hicieron bajo la convicción de que estaban luchando contra un enemigo que amenazaba la esencia misma de su patria. La violencia política de la izquierda y su verbo llamando al "combate" encontraron respuesta: Gustavo Leigh Guzmán, uno de los principales instigadores del golpe, expresó la necesidad de "extirpar de raíz el marxismo" en Chile.
La certeza de un combatiente interno al acecho se entrelaza con un sentido del deber, llevando a muchos a cometer actos violentos. La convocatoria desde la cúpula gubernamental a una "guerra total" también respondía a un temor a la subversión de una guerrilla al estilo castrista, lo que permitió, en la mente de unos cuantos, justificar una variedad de excesos.
La banalidad del mal
La filósofa política Hannah Arendt acuñó el término "la banalidad del mal" para describir cómo las atrocidades pueden ser cometidas por individuos ordinarios que simplemente cumplen órdenes. En Chile, muchos de los perpetradores no eran sádicos, sino personas comunes arrastradas por sus convicciones y las circunstancias, cumpliendo órdenes sin cuestionar las implicaciones éticas de sus actos.
Satisfacción de instintos inferiores
No obstante, en el contexto de represión violenta, algunos individuos encontraron una oportunidad para satisfacer impulsos oscuros. El entorno de impunidad permitió que estos actuaran con crueldad espantosa, reflejando cómo las situaciones extremas pueden desencadenar tendencias destructivas en ciertos individuos.
Conmoción y pavor (Shock and Awe)
El bombardeo del Palacio de La Moneda, con su bandera ardiendo, y la represión subsecuente simbolizaron el inicio de una era de estremecimiento y terror que infiltra profundamente la psique nacional. Este "shock and awe" paralizó a muchos y forzó a otros a aceptar la nueva realidad, justificando por un lado la represión y, por otro, silenciando a quienes estaban llamados a pronunciarse.
Entender, No Justificar
Entender estas dinámicas desde una perspectiva humana y contextual no busca justificar las acciones perpetradas durante este período. Sin embargo, es crucial reconocer la complejidad de las motivaciones humanas y las presiones extremas bajo las cuales operaron. Al hacerlo, podemos ofrecer una narrativa más rica y realista que va más allá de la mera condena, ya que permite un espacio para una comprensión más profunda de los trágicos capítulos de nuestra historia, dejando abierta la pregunta: en esas circunstancias, ¿usted qué hubiera hecho?











